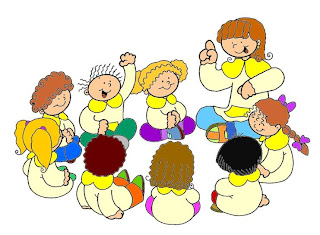El tema de la literatura folclórica es muy extenso y denso, por ello comenzaré por hacer una breve introducción y después pasaré a citar algunos de los adaptadores más importantes.
Los textos folclóricos no tienen autor, es decir, el autor es el tiempo. Esto es porque al transmitirse de boca en boca el cuento se va modificando poco a poco y algunos matices del cuento se van perdiendo. Los textos folclóricos son también conocidos como textos de tradición oral, textos de tradición cultural o textos de transmisión oral, así como cuentos del hogar o cuentos al calor de la lumbre.

Otra de las características fundamentales es que no son cuentos infantiles, jamás lo han sido, y además es literatura de clases bajas, del pueblo. Cuando la gente volvía de trabajar, se iba a su casa y se reunía entorno al hogar con la familia y contaban historias y cotilleos del pueblo, de tal manera que se reflejan las costumbres de las gentes de otras épocas. Es porque estos cuentos expresan los deseos, sueños y miedos de las gentes de la época, que estas historias están llenas de símbolos (muy analizados por bastante gente). Es por todo esto que a la hora de enfrentarse a los textos folclóricos, como ya sucedía con los textos de autor, un maestro debe seleccionarlo adecuadamente y adaptarlos a los niños.
Una de las ventajas de plasmar por escrito los textos folclóricos es que dan la posibilidad a todo el mundo de conocerlos. Las personas que ponen por escrito los cuentos y los publican son los llamados “recopiladores”. Sin embargo el gran problema de esto es que una vez escritos ya no se pueden modificar más.
Además de las citadas anteriormente, los textos folclóricos tienen una serie de características: tienen muchas variantes debido a su transmisión oral, suelen ser historias amorosas, terroríficas, sexuales, históricas, etc.
Estas historias sencillas se contaban a los niños pequeños debido a sus personajes y tramas aparentemente sencillas, sin embargo eran historias sin ningún tipo de enseñanza.
TEATRO FOLCLORICO
El teatro folclórico tiene dos partes: el texto dramático o teatral y la representación. Son textos orales y no están escritos para representarse así que lo que se transmite es una historia, y luego los autores lo modifican para representar la historia.
El teatro folclórico se lleva haciendo desde antes de la Edad Media, y siempre ha estado muy relacionado con la religión. Sin embargo, antes de que apareciesen todas estas representaciones religiosas estaban las eróticas que se hacían en las plazas de los pueblos en forma de comedia.
Además de estos dos tipos de teatros folclóricos, existe un tercero protagonizado por los cómicos de la legua, que eran unos cómicos con cierto nivel cultural, que iban representando teatros (obras cortas, poemas, canciones, etc.) por los pueblos de la zona.
La única manifestación de teatro folclórico infantil de la época eran las representaciones de los cómicos de la legua de los llamados “Títeres de cachiporra”, que representaban la historia del país, para dársela a conocer a los más pequeños. Todas estas pequeñas obras tenían los mismos argumentos: primero aparecía un chico que decía que quería mucho a algo o a alguien, se lo enseñaba al público y después aparecía el malo y se lo llevaba. Finalmente el chico preguntando a los niños conseguía atrapar al malo.
POESIA FOLCLORICA
Hay poca poesía folclórica, y sobre todo la que hay era destinada a los nobles.
La poesía folclórica esta siempre unida a la música y al juego. A la música estaba unida la poesía amorosa (como las cantigas galaico-portuguesas) o las canciones de fiestas, siempre con tema amoroso o festivo. Por otro lado, están las poesías que tienen que ver con los juegos de adultos (batallas de hombres y mujeres cantadas…) y otras infantiles que son muy variadas.
La poesía religiosa podía ser cantada o recitada, y dentro de la poesía religiosa había manifestaciones infantiles como el “Jesusito de mi vida”.
Dentro de la poesía para cantar y para jugar lo primero que hay que distinguir es entre poesía tradicional y poesía popular. La poesía tradicional es la poesía folclórica que no tiene autor y que pasa de boca en boca. Y la poesía popular es una poesía que si tiene autor, pero que se ha popularizado tanto que el autor queda prácticamente olvidado. Estas canciones con el paso de los años pueden sufrir modificaciones hasta llegar al punto de pasar a ser poesía tradicional.
Pedro Cerrillo es la persona más interesada en la conservación de estas canciones, y por ello hace una clasificación temática compuesta por: las rimas de ingenio, los juegos y rimas de movimientos, y las danzas de coro.
Las rimas de ingenio son recitadas y son poemas ingeniosos y con ritmo entre los que se encuentran la retahíla (que es una melodía compuesta por dos, tres o cuatro notas que se repiten todo el rato, como por ejemplo “una dola, tela catola…”), los sorteos (como por ejemplo “pinto, pinto, gorgorito…”), los disparates (que son poemas absurdos), las burlas (como “chincha raviña…”), los trabalenguas (“Pablito clavo un clavito…”), las adivinanzas, y las prendas (como por ejemplo “Antón pirulero”).
Por otra parte los juegos y rimas de movimientos de acción son poemas y canciones que se usaban saltando a la comba o juegos de pillar, etc.
Y por último las danzas de corro son todas las cantadas en un círculo con palmas, etc.
PROSA FOLCLORICA
Son cuentos o relatos breves que, por lo general, no les ha interesado nunca a los críticos ya que decían que no tenían calidad por su carácter popular.
Ya cuando tratamos los textos de autor decíamos que la literatura para niños fue muy tardía (s. XX). Pues bien, si cogemos el poco interés por los textos folclóricos y la tardía literatura infantil surge la idea principal de porqué se han usado estos textos para niños.
Es así que con la llegada de la ley del 70 y por tanto la instauración del preescolar (el cual no tenía un currículo propio), las maestras pensaron que para poder trabajar el interés por la lectura podrían usar los cuentos folclóricos por los siguientes motivos: se pueden modificar, son personajes planos, y las historias eran aparentemente eran sencillas.
Por otro lado, no hay que despreciar el hecho de que a mitad del siglo XX una de las dos grandes factorías cinematográficas, Disney, se interesase por estos cuentos folclóricos y realizara algunos cortometrajes como “Los tres cerditos” y en 1945 sacase al mercado su primer largometraje sobre un cuento folclórico, “Blancanieves”, inspirada en la versión de los Hermanos Grimm, que tuvo que adaptar por dos motivos principalmente: que la obra solo debía durar una hora como mucho y que intentaron hacer un cine para todas las edades.
Después de Blancanieves, y en la primera etapa todavía, sacaron otros dos cuentos folclóricos: “La Cenicienta” y “La Bella durmiente”. Pero no solo se limitaron a sacar adaptaciones cinematográficas de cuentos folclóricos sino que también de libros como “Alicia en el país de las Maravillas”, “Dumbo”, “Pinocho” o “Peter Pan”. Además también sacaron guiones propios de la factoría como “La Dama y el Vagabundo”.
En la segunda etapa volvieron a los cuentos folclóricos con “La Bella y la Bestia”, “Aladín”, “La Sirenita”…
Lo importante de todo esto es que estas adaptaciones a la pantalla hicieron que los cuentos cobrasen mucha importancia y de esta manera se empezó a analizar detalladamente los cuentos folclóricos.
El primer crítico fue Vladimir Propp, que hizo su tesis en las estructuras que sustentan los cuentos rusos. Primero muestreaba, es decir, fue por toda Rusia recogiendo cuentos y encontró tantos que tuvo grandes dificultades en hacer la tesis, entonces lo que hizo para poder analizarlos fue hacer una clasificación en cuatro tipos: mitos, cuentos de animales, cuentos de fórmula y cuentos de hadas o maravillosos. Fruto de esa tesis formuló la “Morfología del cuento”.
Los mitos:
Son historias de origen religioso, cuyas religiones ya han desaparecido, creadas para explicar los fenómenos naturales, sociales o psicológicos utilizando dioses y héroes. Actualmente los mitos son considerados cuentos folclóricos ya que la sociedad por lo general no cree en ellos.
Los cuentos de animales:
Para que un cuento sea considerado como cuento de animales es necesario que todos los personajes que aparezcan en él sean animales (como por ejemplo los siete cabritillos). Existen dos tipos de cuentos de animales: los cuentos de animales propiamente dichos en los que los animales representan a personas y no tienen moraleja, y las fabulas en las que los animales representan vicios y virtudes humanas, y por ello son historias moralizantes.
Los cuentos de fórmula:
Son aquellos que, o bien todo el cuento, o bien parte del cuento, es necesario aprendérselo de memoria. Un ejemplo de este tipo de cuentos son los cuentos mínimos para niños, los cuentos para bromear, etc.
Los cuentos de hadas o maravillosos:
Los cuentos de hadas o maravillosos no son sólo aquellos cuentos en los que aparecen hadas, sino cualquier personaje mágico (caperucita roja es de este tipo de cuentos porque el lobo habla).
La clasificación de Propp se uso después por otros investigadores para sus tesis. En este sentido Rodari establece otra clasificación con el fin de distinguirlos según el objetivos que trabajaban con los niños, y así estableció tres grandes grupos: de animales (igual que lo hizo Propp), cuentos mágicos (igual que lo hizo Propp con el añadido de los cuentos mitológicos), y cuentos de broma o anécdotas (son bromas o chistes alargados más de la cuenta; aquí se incluían muchos cuentos de formula o cuentos mínimos).
Otra clasificación fue la de Sara Bryan, que fue la primera cuentacuentos y la primera que realizó un libro sobre cómo contar cuentos. Ella estableció una clasificación por edades: de tres a cinco años, de cinco a siete años, y para mayores.
HISTORIA DEL CUENTO FOLCLORICO
La primera persona que ha influido sobre los cuentos folclóricos es Perrault, que era un cortesano del Rey Sol, al que contaba cuentos basados en otros cuentos con una intención moralizadora, ya que a éste le encantaban las historias. Es por ello que Perrault no es considerado autor sino adaptador.
Publica los “cuentos de hadas” donde además de adaptar cuentos como “Pulgarcita”, “el gato con botas”, etc., añade unas moralejas propias.
En el mismo momento surgen otros autores como Armand Berquin que publicó un libro “el amigo de los niños” (con su cuento el lobo blanco). Otra autora es Madonna La Penca de Beaumont.
En Inglaterra surge la primera librería dedicada a niños y jóvenes que lleva una editorial asociada, cuyo autor es John Newberry, que edita libros con cuentos folclóricos ingleses. Su libro más conocido es “Little pretty pocket book”. También en este siglo XVIII se publica la primera revista para niños.
En España destacan Iriarte y Samaniego. Iriarte publicó fábulas, que eran una sátira a los malos autores y poetas. Y, por otro lado, Samaniego publicó un libro llamado “Fábulas morales”, un libro publicado para el seminario de nobles y estudiantes a sacerdotes.
Ya en el siglo XIX surge en Alemania un movimiento cultural, artístico, ideológico y político que se pone de moda en toda Europa: el Romanticismo. Una de las vertientes más grandes e importantes del Romanticismo es la política, que tenía una ideología liberal y revolucionaria. Todos los románticos eran muy nacionalistas, esto tiene que ver con los hermanos Grimm que viven esta época romántica en Alemania.

Con los nacionalismos surge la necesidad de proteger lo propio del país, lo nacional. Y en este sentido, después de numerosos trabajos como la elaboración de un diccionario alemán, los Hermanos Grimm mediante la proposición de un editor, crean una antología de cuentos alemanes para impedir que se pierdan y olviden. De esta manera fueron recogiendo historias por toda Alemania y consiguieron reunir una buena colección de cuentos como para hacer un libro. Ese libro se publicó con el nombre de “Cuentos del niño y del hogar”. Los cuentos que aparecen en este libro no están adaptados ya que su fin era conservarlos tal y como eran, los únicos cambios que se hicieron en ellos fueron correcciones gramaticales. El libro fue vendido con gran rapidez y éxito, ya que era un buen recurso de ocio y para las escuelas. Tanto éxito tuvo que la primera edición se terminó y sacaron una segunda edición que tuvo el mismo éxito. Sin embargo al leerlo tanta gente, la editorial recibió cartas de padres aristócratas diciendo que no eran adecuados para los niños por tener escenas de sexo o violencia. Por ello el editor les dijo a los Hermanos que cambiaran estos cuentos y, a pesar de que en un principio se negaron debido al objetivo por el cual ellos habían creado ese libro, finalmente se sintieron presionados y accedieron a hacer una adaptación, cambiando algunos aspectos de los cuentos y sacando una tercera edición, con la que realmente triunfaron.


Algunos de los cuentos recopilados por los Hermanos Grimm ya estaban en los cuentos de Perrault un siglo antes. Los Hermanos Grimm se coronaron como los recopiladores más reconocidos en toda Europa. No obstante en Alemania además de los Hermanos Grimm surgieron otros autores de la literatura folclórica alemana como Hoffman con “El cascanueces y el rey de los ratones”, que fue su mayor adaptación.